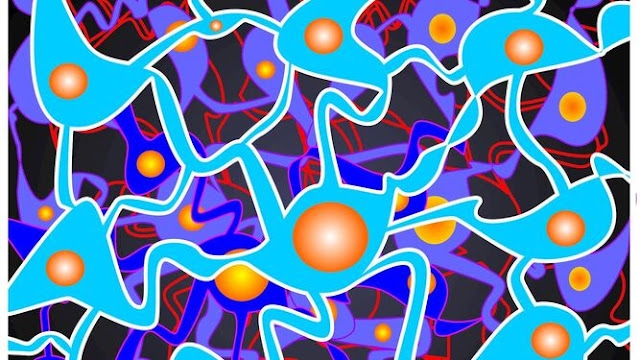Camino por la calle Porvera. La mascarilla, además de
proteger y dar calor, genera un nuevo espacio de intimidad, un hueco para seguir pensando. La gente circula
a mi lado, cada cual con sus quehaceres, sus tareas y
preocupaciones cotidianas. Cada uno vive su ciudad desde
esas labores, esas experiencias con sentido. Las calles que recorremos, los edificios que visitamos, los bancos en los que
descansamos, los coches que conducimos o esquivamos…
Nuestra ciudad es un conjunto de senderos con significado.
Y forman un todo, nuestras vidas. Me pregunto qué ciudad
deseamos y por qué.
A veces leo que la filosofía nació con la ciudad. Me parece
una exageración. Es cierto que la filosofía es una actividad
muy urbana, pero seguramente ya los cazadores-recolectores
pensaban y dialogaban alrededor del fuego, o mientras se desplazaban en busca de alimento. Se asombrarían ante el cielo estrellado y discutirían sobre las normas del grupo, sobre
cómo gestionar los asuntos comunes. Somos seres sociales
por naturaleza, insisten los antropólogos.
Hace unos 10.000 años la humanidad comenzó a cultivar la
tierra, a criar ganado y a construir murallas. Con el Neolítico
arranca otro modo de vida, de producción, y surgen la escritura, las leyes, las instituciones estatales, las ciencias y las técnicas. Nos volvimos sedentarios y construimos las ciudades.
Pasamos de vivir en pequeños grupos a habitar grandes poblados, algunos inmensos. Fueron surgiendo formas de convivencia cada vez más complejas. Se trata de un largo proceso,
el nacimiento de una forma de sociedad que iría cristalizando
en varias zonas del planeta.
Los filósofos griegos pensaban que el ser humano solo
podía desarrollarse plenamente si vivía en la polis, en su
ciudad-estado. Es en la ciudad donde desarrollamos nuestra racionalidad, tanto en el aspecto teórico como práctico.
Las virtudes cívicas nos constituyen como humanos. Es en
la ciudad donde hablamos y razonamos. La ciudad es el lugar del logos. La ciudad justa, es decir organizada racionalmente, propicia la existencia de ciudadanos justos. Y si
cada persona desarrolla las virtudes que le corresponden,
la sociedad funciona como es debido. Necesitamos instituciones adecuadas para poder participar, ser prudentes,
amables, generosos, valientes, moderados… Sin el marco
de la ciudad, nuestra racionalidad no puede desarrollarse
al máximo. La ciudad proporciona el espacio y el tiempo
que el logos requiere.
También se dice que cuando éramos cazadores-recolectores vivíamos en una especie de comunismo primitivo, donde
todo era de todos y apenas había división del trabajo. Sin embargo, es con la progresiva aparición de la propiedad privada
de los medios de producción como aparece un nuevo concepto de lo común. La vida en los grandes poblados exige la realización de obras para garantizar bienes comunes, como puede
ser el acceso al agua, la muralla protectora, la iluminación o
los caminos para trasladarse. Hace falta un poder central que
recaude impuestos para poder llevar a cabo tales proyectos.
Con la ciudad surge una conciencia diferente de lo común,
por oposición a lo privado.
La ciudad es el lugar de lo común, ya que es en el ágora donde debatimos qué leyes aprobar para garantizar la
convivencia y esos bienes colectivos. A la hora de construir la ciudad, de gestionar los espacios, queda reflejado quién tiene el poder. El espacio urbano es un espacio
político y económico. Solo existe espacio puro en la matemática. La ciudad es un haz de fuerzas y de intereses.
La estructura urbana refleja quién ha mandado, quién ha
decidido. Nuestras ciudades han sido modeladas durante
los últimos siglos para producir, para generar productos y
distribuirlos, para acoger a los trabajadores y hacer posible un consumo intensivo.
Ese lugar de lo común ha sufrido recientemente grandes
transformaciones. La plaza pública, con sus instituciones
políticas, ha experimentado una desvitalización radical. Los
centros comerciales de la periferia, con sus colmenas de adosados, y el ciberespacio, con su mercado global, han vaciado
los centros de la ciudades. Los solares son síntomas de la ciudad vacía. Espacios sin ciudadanos, pero repletos de consumidores-turistas accidentales. Han surgido ciudades paralelas a
las afueras, donde ya no se oculta su finalidad esencial, el consumo. Las otras actividades, las que nos permiten participar
en las decisiones, crear lo común y vivirlo, ya ni son mencionadas.
Para crear la ciudad perfecta hay que pensar lo que no tiene
lugar, hay que ser utópicos. Hay que pensar cómo traer otra
vez la política a los centros de las ciudades. Hay que pensar
cómo diseñar ciudades que acojan la vida en toda su plenitud,
con todas sus dimensiones. Los espacios públicos pueden ser
algo más que espacios económicos, productivos. Y deben serlo. Tenemos la obligación de pensar ciudades para caminar,
sin contaminación, con lugares para el juego y la cultura… Tenemos derecho a todo ello. Pero hay que realizar un esfuerzo
creativo y político para saber integrar todas las actividades
que nos definen, trabajar, consumir, conducir, contemplar,
pasear, jugar, pedalear, respirar…
Los ciudadanos deberíamos participar en la construcción de los espacios urbanos. Necesitamos un hueco en los
gobiernos municipales, para deliberar y decidir, desde el
compromiso y la responsabilidad. Sin esta participación,
corremos el riesgo de que los técnicos impongan criterios
formales muy alejados de las vivencias de las personas
que habitan la ciudad. Toda representación política implica desvitalización, alejamiento de las necesidades reales.
Y no bastan los datos, las estadísticas. Lo cuantitativo es
necesario, pero no suficiente. La experiencia vital de un
vecino que narra sus problemas de acceso a un determinado bien común aporta conocimiento situado y proporciona la comprensión necesaria para generar soluciones
con sentido.
EL PAPEL DE LA VOZ